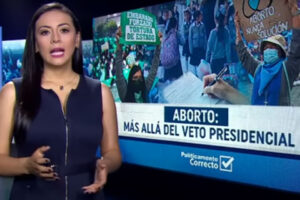Lina María Vera

La imparcialidad judicial es un principio fundamental que orienta la conducta de los jueces y se basa en la equidad, la justicia y la ética. Representa una condición esencial para la administración de justicia, pues garantiza que las decisiones judiciales se adopten con objetividad, sin influencias indebidas ni favoritismos.
Este principio no solo es una garantía inherente a la función judicial, sino también un pilar del Estado de derecho, ya que sin imparcialidad no puede existir un proceso judicial legítimo ni una tutela efectiva de los derechos de las personas.
La imparcialidad judicial asegura que todas las partes en un litigio sean tratadas con igualdad y que sus argumentos sean valorados de manera justa, protegiendo así el debido proceso y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial.
Aristóteles, en su obra Política, advertía que «uno es mal juez en causa propia», resaltando la necesidad de jueces imparciales. Esta idea también se reflejaba en la cultura popular con la figura de Themis, símbolo de la justicia cuya característica esencial es la ceguera. En el Imperio Romano, el principio nemo judex in causa sua reforzó esta noción, estableciendo que nadie puede ser juez en su propio conflicto. Con el tiempo, este principio se consolidó en la Carta Magna de 1215, que limitó el poder arbitrario del monarca y estableció el Estado de derecho, garantizando que ninguna autoridad estuviera por encima de la ley.
Gracias a estos aportes filosóficos, políticos y jurídicos, la imparcialidad judicial dentro de un Estado de Derecho y constitucional es ahora un principio universalmente reconocido.
A pesar de que es un principio aceptado universalmente, existen varios desafíos en su aplicación. Por esta razón, las cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han desarrollado ciertos estándares a los cuales los jueces deben sujetarse, buscando responder la pregunta: ¿hasta qué punto los pensamientos, valores e ideologías personales son compatibles con el ejercicio de la función judicial? Pues, si bien se espera que los jueces dicten sus decisiones con objetividad, es innegable que ningún ser humano está completamente libre de influencias personales. Sus experiencias de vida, valores y formación pueden moldear su manera de interpretar el derecho y los hechos.
El consenso internacional establece que la garantía de imparcialidad exige que el juez se acerque a los hechos del caso sin prejuicios de ninguna índole. Sin embargo, esta exigencia no se limita únicamente a la dimensión subjetiva, sino que también impone al juez el deber de garantizar, de forma objetiva, que no existan dudas razonables sobre su imparcialidad, ya sea por parte del justiciable o de la comunidad. De este modo, se refuerza la confianza en la integridad y transparencia del sistema de justicia.
Así también, se ha determinado que, si bien los jueces pueden expresar su punto de vista en ciertos contextos y de manera general, no pueden hacerlo respecto al tema de un caso concreto que ellos vayan a tratar. Asimismo, señala que este derecho se encuentra restringido con el propósito de salvaguardar la imparcialidad judicial y preservar la confianza de la sociedad en el sistema judicial.
Si bien el criterio general establece que los jueces deben actuar con la mayor imparcialidad posible, existe una postura que resulta llamativa: algunos jueces sostienen que no es posible garantizar plenamente la imparcialidad judicial, ya que no se puede esperar que los jueces carezcan de ideologías, valores y cosmovisiones personales.
Este criterio nos lleva a plantearnos preguntas fundamentales: ¿la solución sería que los jueces se basen exclusivamente en criterios objetivos? ¿Es posible que el ser humano se desprenda por completo de sus valores, creencias e ideologías? A la primera pregunta podríamos responder afirmativamente, pero la segunda genera mayor incertidumbre, pues resulta difícil afirmar que un juez pueda actuar sin influencia alguna de sus convicciones personales. Surge entonces un nuevo dilema: ¿cómo garantizar la imparcialidad sin ignorar la naturaleza humana? ¿Es el debate entre diversos jueces, como ocurre en las cortes, el mecanismo adecuado para equilibrar distintas posturas? ¿Qué sucede cuando la mayoría de los jueces comparten un mismo criterio debido a su contexto, creencias políticas o religiosas? ¿Qué pasa con quienes piensan distinto?
Desde la lógica jurídica, en un Estado de Derecho los jueces deben sujetarse a la Constitución y a las leyes establecidas por el pueblo. De lo contrario, la justicia se guiará por ideologías individuales en lugar de principios jurídicos; se correría el riesgo de sustituir la “tiranía de la mayoría”, criticada por John Stuart Mill, por una tiranía de la minoría.
Si bien persisten muchas interrogantes sobre cómo abordar los desafíos de la subjetividad humana en el ejercicio de la justicia, lo que resulta indiscutible es que el derecho no puede acomodarse a los criterios individuales de cada juez. La imparcialidad judicial es la base de la confianza en el sistema de justicia. Solo asegurando esta garantía será posible mantener la integridad y la legitimidad del orden jurídico. De lo contrario, el sistema judicial perdería su esencia y dejaría de cumplir la función para la cual fue creado.
Publicado originalmente en La República:
https://www.larepublica.ec/blog/2025/04/10/imparcialidad-judicial-garantia-de-un-estado-de-derecho/