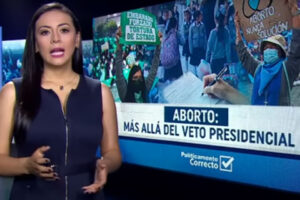Lina María Vera

La imparcialidad judicial es un principio fundamental que orienta la conducta de los jueces y se basa en la equidad, la justicia y la ética. Representa una condición esencial para la administración de justicia, pues garantiza que las decisiones judiciales se adopten con objetividad, sin influencias indebidas ni favoritismos.
Este principio no solo es una garantía inherente a la función judicial, sino también un pilar del Estado de derecho, ya que sin imparcialidad no puede existir un proceso judicial legítimo ni una tutela efectiva de los derechos de las personas. La imparcialidad judicial asegura que todas las partes en un litigio sean tratadas con igualdad y que sus argumentos sean valorados de manera justa, protegiendo así el debido proceso y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial.
La imparcialidad judicial no es un concepto moderno los antiguos griegos ya la consideraban esencial. Aristóteles en su obra denominada “Política” ya desarrolla los primeros atisbos de este principio. En esta obra Aristóteles señala que “uno es mal juez en causa propia”¹, además afirma que se “juzgarían mal si fuesen jueces en causa propia, por no poder ser desinteresados”². De esta manera se creaban las primeras raíces de este principio esencial en la administración de justicia.
Esto no solo era un tema reservado para los grandes pensadores de la época, sino que en el pueblo común esta idea se consideraba como propia de la justicia. Un ejemplo de ello es la representación de la diosa Themis, posteriormente conocida como Iustitia en Roma, cuya figura aparecía con los ojos vendados para simbolizar que la justicia debía ser imparcial y ajena a los intereses de las partes. Además, en el Imperio Romano, donde se desarrollaron los orígenes del derecho civil tal como lo conocemos hoy, surgió el principio Nemo judex in causa sua, que establece que nadie puede ser juez en su propia causa. De este modo, se desarrolló el papel de los jueces con el objetivo de que los conflictos fueran resueltos de manera pacífica, ya que anteriormente la resolución de disputas recaía en las propias partes, lo que generaba numerosos problemas.
La imparcialidad judicial continuó desarrollándose en los años venideros y tuvo un hito significativo en 1215 con la promulgación de la Carta Magna por el rey Juan de Inglaterra. Este documento no solo limitó el poder arbitrario del monarca, sino que también estableció el principio del «rule of law» o Estado de derecho, garantizando que ningún individuo, ni siquiera el propio rey, estuviera por encima de la ley.³ A partir de este momento, comenzaron a desarrollarse procedimientos judiciales más equitativos, orientados a evitar los abusos de poder y a proteger los derechos de los ciudadanos.
A lo largo de los siglos, numerosos pensadores políticos y filósofos contribuyeron a la consolidación de la imparcialidad judicial como un pilar fundamental de la justicia. Voltaire, en su lucha contra la corrupción y la arbitrariedad del sistema judicial de su tiempo, defendió con vehemencia el derecho de toda persona a un juicio justo y equitativo.⁴ De manera similar, Hegel enfatizó el papel de los jueces imparciales como garantes de la justicia, argumentando que su independencia era esencial para la correcta aplicación de las leyes y la estabilidad del orden social.⁵
Por su parte, John Stuart Mill advirtió sobre los peligros de la tiranía de la mayoría y señaló que esta puede ser aún más formidable que la opresión legal, ya que penetra profundamente en los detalles de la vida y tiende a «encadenar el alma». En este sentido, argumentó la necesidad de establecer límites al poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Además, criticó la actuación de los jueces y los criterios en los que basan sus decisiones, cuestionando su imparcialidad y la influencia de presiones sociales en la administración de justicia. En esta misma línea, desarrolló el constitucionalismo como un mecanismo clave para limitar el poder del gobierno y evitar abusos que puedan derivar en la opresión de las minorías.⁶
Gracias a estos aportes filosóficos, políticos y jurídicos, la imparcialidad judicial dentro de un Estado de Derecho y constitucional fue evolucionando hasta convertirse en un principio universalmente reconocido. Su importancia quedó plasmada en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, alcanzando su máximo reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La cual en su artículo 10 establece expresamente que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial en la determinación de sus derechos y obligaciones. De esta manera, la imparcialidad judicial se consolidó como un derecho fundamental, indispensable para garantizar la equidad, la seguridad jurídica y el respeto por la dignidad humana en los sistemas de justicia de todo el mundo.
A pesar de que es un principio aceptado universalmente, existen varios desafíos en su aplicación. Por esta razón, las cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han desarrollado ciertos estándares a los cuales los jueces deben sujetarse, buscando responder la pregunta: ¿hasta qué punto los pensamientos, valores e ideologías personales son compatibles con el ejercicio de la función judicial? Pues, si bien se espera que los jueces dicten sus decisiones con objetividad, es innegable que ningún ser humano está completamente libre de influencias personales. Sus experiencias de vida, valores y formación pueden moldear su manera de interpretar el derecho y los hechos.
Ahora bien, si bien es cierto que la Corte Interamericana de Justicia podría no ser la instancia más objetiva en cuanto a la imparcialidad judicial, dado que está conformada por jueces que, a su vez, poseen sus propios criterios personales—aspecto que amerita un debate aparte—, lo relevante en este punto es determinar cuál es el consenso internacional actual sobre la imparcialidad judicial y cuáles son las directrices que están guiando a los países latinoamericanos en esta materia.
En el caso Manuela y otros vs. El Salvador (2021), la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó:
«El artículo 8.1 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. La garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.
En este sentido, esta garantía implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia, inspirando la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario, consistente, por ejemplo, en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. Por su parte, la denominada imparcialidad objetiva involucra la determinación de si la autoridad judicial cuestionada brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.«⁷
Es decir, el consenso internacional establece que la garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos del caso careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio. Sin embargo, esta exigencia no se limita a la dimensión subjetiva, sino que también impone al juez el deber de brindar las garantías necesarias para que, de forma objetiva, se elimine cualquier duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar sobre su imparcialidad, inspirando así la confianza necesaria en las partes y en la sociedad respecto a la integridad y transparencia del sistema de justicia. Asimismo, en el caso Palamara Iribarne vs. Chile (2005), la Corte reiteró:
«La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia.
El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia, se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.»⁸
Sin embargo, la imparcialidad judicial no implica la anulación total de la libertad de pensamiento de los jueces. En el caso Urrutia Laubreaux vs. Chile (2020), la Corte sostuvo:
«(…) Este Tribunal considera que, si bien la libertad de expresión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales puede estar sujeta a mayores restricciones que la de otras personas, esto no implica que cualquier expresión de un Juez o Jueza pueda ser restringida. En este sentido, no es acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por la presunta víctima en el presente caso.»⁹
Dicho de otro modo, la Corte Interamericana ha determinado que, si bien los jueces pueden expresar su punto de vista en ciertos contextos y de manera general, no pueden hacerlo respecto de un caso en concreto. No obstante, también señala que este derecho se encuentra restringido con el fin de garantizar la imparcialidad judicial y la confianza de la sociedad. Sin embargo, esta sentencia no responde hasta qué punto los jueces deben ser objetivos respecto de sus propias creencias, por lo que el debate continúa. En el voto concurrente de este mismo caso, uno de los jueces señala:
«No es en modo alguno posible garantizar la imparcialidad judicial –inescindible por implicancia de la independencia– pretendiendo integrar como jueces a personas que carecen de ideologías, valores y cosmovisiones, porque no las hay, al menos en condiciones de mínima salud mental. Pero tampoco se logra integrando a personas que, en homenaje a la permanencia en sus funciones, ceden sus valores, ideas y cosmovisiones personales, asumiendo los de una cúpula orgánica, en una actitud de acatamiento, subordinación y ocultación, indigna no sólo de un juez sino de cualquier ciudadano.»¹⁰
Este criterio genera múltiples interrogantes. Si bien no constituye una opinión general de la Corte Interamericana, sí puede reflejar la postura de muchos jueces. Por el contrario, presenta un problema fundamental: si los jueces basaran sus decisiones únicamente en sus ideologías y no en criterios objetivos, se desvirtuaría el propósito del derecho. La función judicial surgió, desde las antiguas civilizaciones como Roma, para que un tercero imparcial resolviera los conflictos sin estar involucrado en ellos.
Esto plantea preguntas fundamentales: ¿la solución sería que los jueces se basen exclusivamente en criterios objetivos? ¿Es posible que el ser humano se desprenda por completo de sus valores, creencias e ideologías? A la primera pregunta podríamos responder afirmativamente, pero la segunda genera mayor incertidumbre, pues resulta difícil afirmar que un juez pueda actuar sin influencia alguna de sus convicciones personales. Surge entonces un nuevo dilema: ¿cómo garantizar la imparcialidad sin ignorar la naturaleza humana? ¿Es el debate entre diversos jueces, como ocurre en las cortes, el mecanismo adecuado para equilibrar distintas posturas? ¿Qué sucede cuando la mayoría de los jueces comparten un mismo criterio debido a su contexto, creencias políticas o religiosas? ¿Qué pasa con quienes piensan distinto?
Desde la lógica jurídica, en un Estado de Derecho los jueces deben sujetarse a la Constitución y a las leyes establecidas por el pueblo. De lo contrario, si la justicia se guiará por ideologías individuales en lugar de principios jurídicos, se correría el riesgo de sustituir la “tiranía de la mayoría”, criticada por John Stuart Mill, por una tiranía de la minoría. Proteger la imparcialidad judicial es esencial para preservar la legitimidad del sistema de justicia. No obstante, esto nos lleva a otra cuestión: ¿qué ocurre si las leyes están equivocadas?
Si bien persisten muchas interrogantes sobre cómo abordar los desafíos de la subjetividad humana en el ejercicio de la función judicial, lo que resulta indiscutible es que el derecho no puede acomodarse a los criterios individuales de cada juez. La imparcialidad judicial es la base de la confianza en el sistema de justicia. Solo asegurando esta garantía será posible mantener la integridad y la legitimidad del orden jurídico. De lo contrario, el sistema judicial perdería su esencia y dejaría de cumplir la función para la cual fue creado.
————
[1] Aristóteles, Política, p. 76.
[2] Ibidem, p. 107
[3] Rey Juan de Inglaterra. (1215). Carta Magna. Recuperado de
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.pdf
[4] Voltaire. (s.f.). Tratado sobre la tolerancia. (Archivo archivo_1299.pdf).
[5]Hegel, G. F. (1968). Filosofia del Derecho (A. Mendoza de Montero, Trad.; 5.ª ed.). Editorial Claridad. pág. 193
[6] John Stuart Mill. (1859) Sobre la libertad.
[7] CIDH, Manuela y otros vs. El Salvador (2021), párr. 131
[8] CIDH, Palamara Iribarne vs. Chile (2005), párr.146;147
[9] CIDH, Urrutia Laubreaux vs. Chile (2020), párr. 89
[10] Ibidem, Voto Concurrente Juez Eugenio Raúl ZaffaronI, párr. 9;10