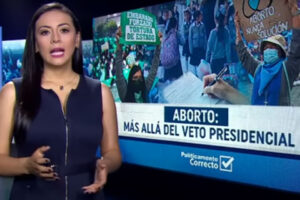Pablo A. Proaño

La sentencia 95-18-EP/24 ha tenido una importante repercusión social y mediática. La decisión contó con el apoyo de apenas cinco de nueve votos. El contenido del presente artículo aglutina los argumentos centrales de los votos salvados respecto de esta interesante sentencia desde una perspectiva de derecho constitucional y derechos humanos.
Según lo que conocemos del expediente público, el proceso inicia en 2017 con dos extranjeros que inscriben a su hijo de 5 años en un colegio de la costa ecuatoriana, indicando que el menor se autopercibe niña y exigiendo al colegio que lo trate como tal. En concreto, las pretensiones que pidieron a lo largo de todo el proceso implican un total reconocimiento del menor en su autopercepción de niña, que incluye: uso de baños y camerinos de niñas, uso del “nombre social” por parte de la comunidad educativa y en diplomas y reconocimientos (referido al nombre femenino que adquirió el niño en su transición), uso del uniforme femenino y participación en deportes y actividades femeninas.
Se entablaron diálogos entre la Dirección Distrital de Educación de Santa Elena, los padres del menor y la Unidad Educativa para implementar estas medidas, sin embargo la forma en la que se implementaron no se consideraron adecuadas, por lo que se procedió a denunciar a la Unidad Educativa ante el Distrito de Educación. Al verificarse que no existieron trabas ni obstáculos a actividades académicas del menor y se garantiza su derecho a la educación, la denuncia en sede administrativa no prosperó. En su voto salvado la jueza constitucional Teresa Nuques afirma que Distrito no habría omitido actuar en el marco de sus competencias y que no le correspondía al Distrito determinar si el niño debe ser tratado como niño o como niña, sino que no exista trato discriminatorio.[2]
A raíz de esta negativa, los accionantes presentaron una acción de protección, mismo que argumentaba la presunta falta de acompañamiento de la Unidad Educativa hacia el menor y que se habría omitido activar los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia, generando actos de discriminación contra del menor. En la demanda también se alegó que no se habría dado capacitaciones a la comunidad educativa. A juicio de la jueza Nuques, al existir un proceso de diálogo entre la Unidad Educativa, los padres del menor y el distrito, la Unidad Judicial que desechó la demanda de primera instancia realiza un correcto razonamiento jurídico, pues la pretensión de los padres no podría haber sido implementada ipso facto, sino que requería un diálogo con la comunidad educativa. Además, respecto de otra de las pretensiones, al tratarse de un “nombre social” y no un nombre legal, no existía vulneración de derechos al pedir documentación con el nombre legal. Finalmente, si el Distrito no encontró una situación de violencia, la activación de protocolos de violencia tampoco correspondía. Tanto las sentencias de primera y segunda instancia contienen estos razonamientos.
En la acción extraordinaria de protección, los accionantes alegaron la vulneración de los derechos del niño al debido proceso y la motivación, ya que no se habría analizado detalladamente la vulneración de derechos ni se habría fundamentado adecuadamente la decisión. Además, se alega la vulneración de derechos como la defensa, la seguridad jurídica, la imparcialidad, la igualdad y la identidad personal. La Corte en la sentencia de mayoría rechazó los cargos de vulneración a la seguridad jurídica y la imparcialidad por falta de argumentos suficientes. Sin embargo, en cuanto a la garantía de motivación, se concluye que la Corte Provincial no explicó cómo las omisiones de las entidades demandadas habrían afectado los derechos del niño, especialmente en relación con la capacidad de modificar su sexo y la no activación de protocolos de protección. Además, el voto de mayoría sostiene que no se evaluaron adecuadamente los hechos para determinar si hubo violación de derechos. El voto salvado de la jueza Nuques, sin embargo, difiere de esta postura, puesto que considera que la Corte Provincial respondió de manera suficiente los argumentos centrales de las alegaciones presentadas en la demanda y sería un error del voto de mayoría calificar la sentencia de apelación como deficiente en su motivación[3]
Finalmente, la jueza Nuques analiza cómo, en virtud de que no existe vulneración de derechos constitucionales que permitían la procedencia de la AEP, tampoco existía competencia de la Corte para conocer el proceso de fondo.[4] Del mismo modo, en su Voto Salvado los jueces constitucionales Enrique Herrería y Carmen Corral llegan a la misma conclusión.[5] Conocemos, entonces, que existe un serio cuestionamiento a la sentencia de mayoría respecto de su competencia para analizar el proceso de fondo del caso Salinas e incluso para analizar las actuaciones de la Unidad Educativa cuando el Distrito desechó la pretensión de una situación de violencia.
Adicionalmente, existen elementos de la sentencia de mayoría que son cuestionables desde el punto de vista jurídico. Primero, la existencia de una inadecuada inversión de la carga de la prueba respecto de la Unidad Educativa, puesto se puede evidenciar que las afirmaciones de los accionantes no necesitaban contener respaldo probatorio para ser considerados hechos probados. Un ejemplo de ello es la condición femenina del menor sin verificación fáctica alguna.[6] De hecho el expediente no cuenta con ningún informe o pericia al menor y la Corte condenará más adelante la solicitud de un expediente médico para verificar situaciones de incongruencia de género.[7]
Otro aspecto interesante de la sentencia y, quizás, de los más controvertidos, es la incorporación de conceptos y terminología LGBTIQ+ en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, como los términos “queer”, “transexual”, “cisgénero”, “intersex” etc. tomando como referencia fuentes como la CIDH y la Corte IDH en pronunciamientos cuya naturaleza vinculante puede ser cuestionada. También se considera al sexo como una categoría de autopercepción personal que no depende de la anatomía sino que corresponde a una “asignación” arbitraria de un sistema “cisgénero” que discrimina estructuralmente a personas que no se identifican con la heteronormatividad social.[8]
Sería interesante analizar las categorías legales que dependen del sexo de las personas que podrían verse modificadas por la inclusión de este razonamiento en nuestro sistema jurídico, como las acciones afirmativas en favor de las mujeres de la Ley de Economía Violeta y la La Ley Orgánica de Servicio Público, la paridad de género del Código de la Democracia, las medidas de protección de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el tipo penal de Femicidio, la distinción carcelaria, la educación diferenciada, los usos de baños y camerinos de entidades públicas y privadas, la diferenciación de categorías deportivas por sexo, etc.
Adicionalmente, otro punto que es digno de análisis es la falta de pronunciamiento de la sentencia de mayoría respecto de otros derechos y principios constitucionales. La obligación que establece la Corte de que se acepte, se promueva y se respete la transición de género de un menor de edad en una escuela o colegio podría implicar tensiones respecto de otros derechos constitucionales de la comunidad educativa que no han sido analizados.
Entre los problemas jurídicos que se plantea la Corte, están los de analizar si las actuaciones de la Unidad Educativa protegieron los derechos a la igualdad material, a la identidad de género, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación en su componente de adaptabilidad del menor. Sin embargo, derechos como la libertad de asociación y reunión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión e incluso la libertad de religión, derechos constitucionales que pueden ejercerse de forma individual y colectiva, conforme indica nuestra Constitución en su artículo 11 numeral 1,[9] podrían entrar en tensión con los derechos del menor cuando exista una persona que no quiera, de forma lícita y en el marco del respeto, aceptar la autopercepción de otro, precisamente en virtud de la naturaleza autorreferencial de esa solicitud. Tampoco se realizó un desarrollo jurisprudencial del derecho a la autonomía progresiva de menores de edad, habiendo sido este caso una oportunidad idónea para hacerlo.
Finalmente, otro punto que termina siendo de fundamental importancia es el estándar que establece la sentencia de mayoría respecto del derecho a la no discriminación. Aparentemente, la sentencia de mayoría establece que podría existir discriminación con la percepción de malestar del sujeto discriminado:
144. (…) La discriminación sobre las personas trans es una cuestión estructural; por ello, garantizar sus derechos implica sensibilizar y mantener un diálogo abierto entre la sociedad y la familia que permita entender la realidad diferente que viven las personas trans, así como abstenerse de generar conductas que produzcan malestar o violencia en contra de, en este caso, una niña que está viviendo un proceso de congruencia de género.[10]
En conclusión, la sentencia 34-18-EP/24 constituye, no sólo un precedente que ha causado conmoción social, sino también un interesante objeto de análisis jurídico en cuanto a las competencias de la Corte Constitucional respecto de acciones extraordinarias de protección y procesos administrativos, la ausencia de elementos de ponderación de otros derechos constitucionales, la inclusión de nueva terminología y la recategorización del sexo en nuestro sistema jurídico y el estandar de discriminación que presenta respecto de la población trans.
Considero que la presente sentencia requiere un análisis constitucional y de derechos humanos más profundo, especialmente respecto de la implementación de su razonamiento en el protocolo que deberá elaborar el Ministerio de Educación, mismo que puede desencadenar en un conflicto al ponderar los criterios de la sentencia con los derechos constitucionales no analizados por la misma o incluso el primer ejercicio del derecho a la resistencia del artículo 98 de nuestra Constitución, como han solicitado varios colectivos sociales.
Bibliografía
Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 95-18-EP/24. Voto de Mayoría. 2024.
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 95-18-EP/24. Voto Salvado, Jueza Teresa Nuques. 2024.
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 95-18-EP/24. Voto Salvado, Jueces Carmen Corral y Enrique Herrería. 2024.
[1] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 95-18-EP/24, Voto Salvado, Jueza Teresa Nuques, 2024, párrs. 10 y ss.
[2] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 95-18-EP/24, Voto Salvado, Jueza Teresa Nuques, 2024, párr. 26.
[3] Cfr. Ibid. párr. 29.
[4] Corte Constitucional del Ecuador, «Sentencia No. 95-18-EP/24», Voto Salvado, Jueces Carmen Corral y Enrique Herrería, 2024, párrs. 4-5.
[5] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 95-18-EP/24, 2024, párr. 104.1, «C.L.AG. es una niña en proceso de transición de género, de nacionalidad española, en condición de movilidad humana.»
[6] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 95-18-EP/24, 2024, párr. 133.
[7] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 95-18-EP/24, 2024, párrs. 124, 128-129, 134 y 136.
[8] Constitución de la República del Ecuador [CRE], Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 11.1.
[9] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 95-18-EP/24, 2024, párr. 144.